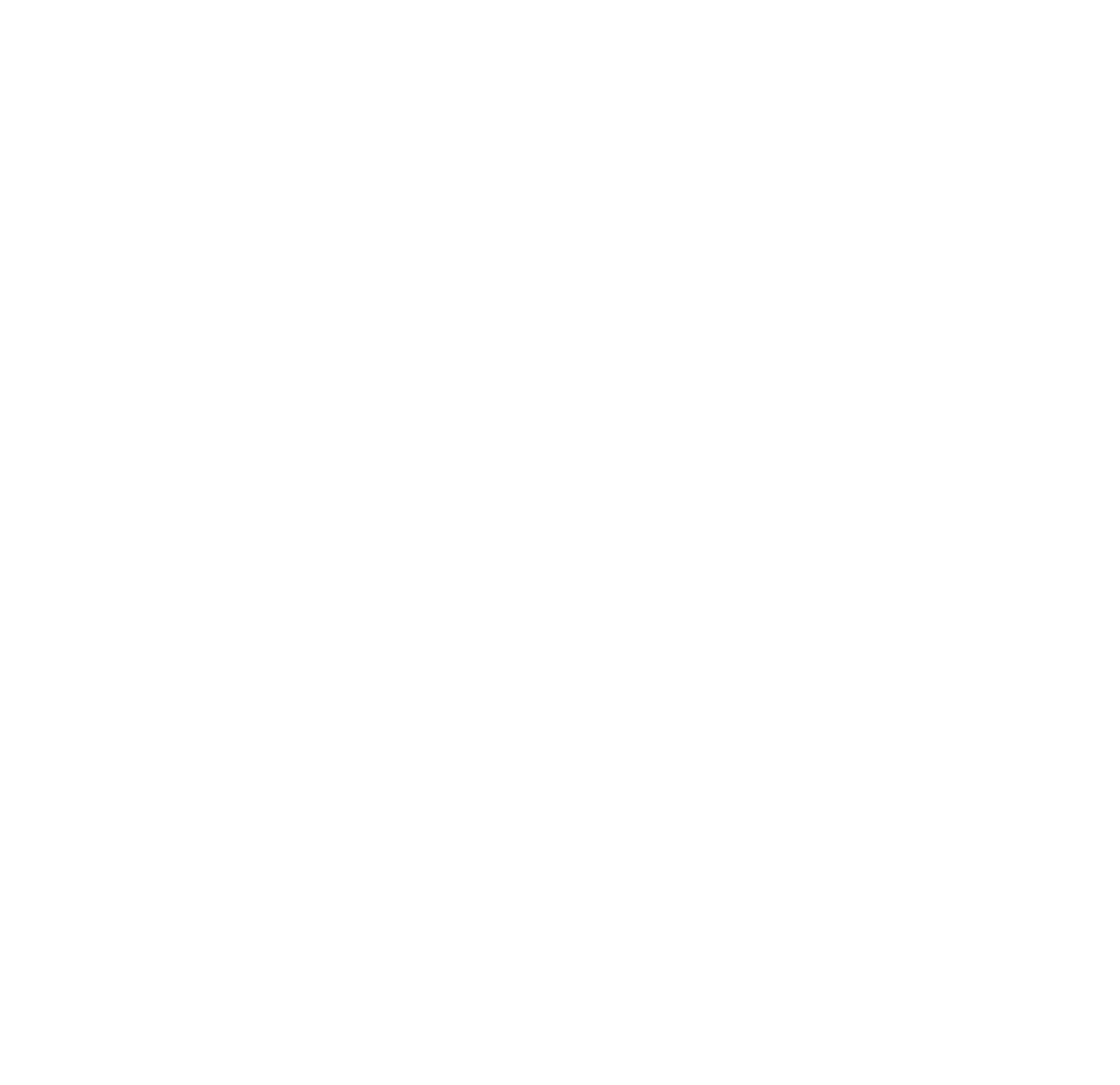LA HERMOSA SIRVIENTA. Shaykh Yalal ad Din Rumi
Erase una vez un sultán, dueño de la fe y del mundo. Habiendo salido de caza, se alejó de su palacio y, en su camino, se cruzó con una joven esclava. En un instante él mismo se convirtió en esclávo. Compró a aquella sirvienta y la condujo a su palacio para decorar su dormitorio con aquella belleza. Pero, enseguida, la sirvienta cayó enferma.
¡Siempre pasa lo mismo! Se encuentra la cántara, pero no hay agua. Y cuando se encuentra agua, ¡la cántara está rota! Cuando se encuentra un asno, es imposible encontrar una silla. Cuando por fin se encuentra la silla, el asno ha sido devorado por el lobo.
El sultán reunió a todos sus médicos y les dijo:
«Estoy triste, sólo ella podrá poner remedio a mi pena. Aquel de vosotros que logre curar al alma de mi alma, podrá participar de mis tesoros.»
Los médicos le respondieron:
«Te prometemos hacer lo necesario. Cada uno de nosotros es como el mesías de este mundo. Conocemos el bálsamo que conviene a las heridas del corazón.»
Al decir esto, los médicos habían menospreciado la voluntad divina. Pues olvidar decir «¡Insh Allah!» hace al hombre impotente. Los médicos ensayaron numerosas terapias, pero ninguna fue eficaz. La hermosa sirvienta se desmejoraba cada día un poco más y las lágrimas del sultán se transformaban en arroyo.
Todos los remedios ensayados daban el resultado inverso del efecto previsto. El sultán, al comprobar la impotencia de sus médicos, se trasladó a la mezquita. Se prosternó ante el Mihrab e inundó el suelo con sus lágrimas. Dio gracias a Dios y le dijo:
«Tú has atendido siempre a mis necesidades y yo he cometido el error de dirigirme a alguien distinto a ti. ¡Perdóname!»
Esta sincera plegaria hizo desbordarse el océano de los favores divinos, y el sultán, con los ojos llenos de lágrimas, cayó en un profundo sueño. En su sueño, vio a un anciano que le decía:
«¡Oh, sultán! ¡Tus ruegos han sido escuchados! Mañana recibirás la visita de un extranjero. Es un hombre justo y digno de confíanza. Es también un buen médico. Hay sabiduría en sus remedios y su sabiduría procede del poder de Dios.»
Al despertar, el sultán se sintió colmado de alegría y se instaló en su ventana para esperar el momento en el que se realizaría su sueño. Pronto vio llegar a un hombre deslumbrante como el sol en la sombra.
Era, desde luego, el rostro con el que había soñado. Acogió al extranjero como a un visir y dos océanos de amor se reunieron. El anfitrión y su huésped se hicieron amigos y el sultán dijo:
«Mi verdadera amada eras tú y no esta sirvienta. En este bajo mundo, hay que acometer una empresa para que se realice otra. ¡Soy tu servidor!»
Se abrazaron y el sultán añadió: «¡La belleza de tu rostro es una respuesta a cualquier pregunta!» Mientras le contaba su historia, acompañó al sabio anciano junto a la sirvienta enferma. El anciano observó su tez, le tomó el pulso y descubrió todos los síntomas de la enfermedad. Después, dijo:
«Los médicos que te han cuidado no han hecho sino agravar tu estado, pues no han estudiado tu corazón.»
No tardó en descubrir la causa de la enfermedad, pero no dijo una palabra de ella. Los males del corazón son tan evidentes como los de la vesícula. Cuando la leña arde, se percibe. Y nuestro médico comprendió rápidamente que no era el cuerpo de la sirvienta el afectado, sino su corazón.
Pero, cualquiera que sea el medio por el cual se intenta describir el estado de un enamorado, se encuentra uno tan desprovisto de palabras como si fuera mudo. ¡Sí! Nuestra lengua es muy hábil en hacer comentarios, pero el amor sincomentarios es aún más hermoso. En su ambición por describir el amor la razón seencuentra como un asno tendido cuan largo es sobre el lodo. Pues el testigo delsol es el mismo sol.
El sabio anciano pidió al sultán que hiciera salir a todos los ocupantes del palacio, extraños o amigos.
«Quiero, dijo, que nadie pueda escuchar a las puertas, pues tengo unas preguntas que hacer a la enferma.»
La sirvienta y el anciano se quedaron, pues, solos en el palacio del sultán.
El anciano empezó entonces a interrogarla con mucha dulzura:
«¿De dónde vienes? Tú no debes ignorar que cada región tiene métodos curativos propios. ¿Te quedan parientes en tu país? ¿Vecinos? ¿Gente a la que amas?»
«Un cazador ha hecho correr mi sangre, como si yo fuese una gacela y él quisiera apoderarse de mi almizcle. Que el que ha hecho eso no crea que no me vengaré.»Rindió el alma y la sirvienta quedó libre de los tormentos del amor. Pero el amor a lo efímero no es amor.